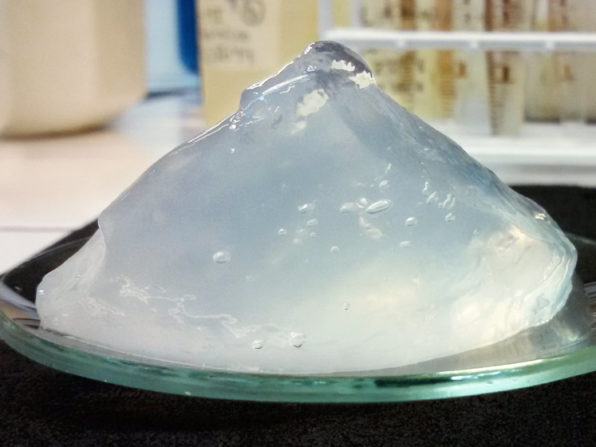En Misiones se identificaron similitudes y diferencias en el empleo que hacen estos tres grupos de más de 500 especies vegetales para el tratamiento de dolencias.
A través de la historia, los distintos grupos étnicos que habitaron el territorio que actualmente ocupa la provincia de Misiones se sirvieron de su riqueza natural para encontrar sustento y configurar sus formas de vida. El uso doméstico de especies vegetales para el tratamiento de enfermedades fue una práctica habitual durante varios siglos y aún persiste en los diferentes grupos culturales, transmitiéndose a través de generaciones.
Un estudio publicado recientemente en la revista PLOS ONE refleja la diversidad de las plantas medicinales y las diferencias en el modo de uso de los recursos locales entre pobladores guaraníes, criollos e inmigrantes polacos. La investigación, que fue desarrollada en conjunto por científicos de la Universidad de Lodz, en Polonia; del Instituto de Biología Subtropical de Misiones (IBS, CONICET–UNaM); del Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE, CONICET–UNNE) y del Centro de Investigaciones Ecológicas Subtropicales (CIES, DRNEA-APN), relevó más de 500 especies –en su mayoría nativas- que son utilizadas por los pobladores para atender distintas dolencias.
Se trata de un análisis etnobotánico sin precedentes en esta región argentina, que incluyó una exhaustiva revisión de estudios publicados y nuevos trabajos de campo. Los resultados permitieron concluir que, aunque los guaraníes son quienes conocen la mayor cantidad de especies, los criollos y polacos coinciden en mayor medida en el tipo de dolencias que tratan con las plantas.
De acuerdo al relevamiento realizado por los investigadores, existen 54 especies nativas y 25 exóticas que son de uso compartido por las tres etnias analizadas. Entre ellas, la cangorosa (Maytenus ilicifolia) y la manzanilla (Matricaria recutita) son consideradas las más versátiles, ya que se usan para tratar un mayor número de dolencias cotidianas, entre las que están la tos, la fiebre, los problemas digestivos y las heridas en la piel. Entre los guaraníes, la especie con más usos es el pipí (Petiveria alliacea), entre los criollos es el llantén (Plantago australis) y entre los polacos, la manzanilla.
Aunque entre los tres grupos se hallaron diferencias en la cantidad de enfermedades que son tratadas con cada especie, los criollos y polacos presentaron más coincidencias en los usos medicinales. “Esto se explica básicamente por el hecho que comparten más el modo de describir, diferenciar y clasificar a las dolencias y que ambas etnias deciden los tratamientos en base a los síntomas. Los guaraníes, en cambio, al diagnosticar y decidir la práctica curativa se concentran en identificar la causa de la dolencia. Estas diferencias entre los pobladores más antiguos de la región y el resto probablemente sean una barrera a la hora del intercambio de conocimientos sobre las especies medicinales de Misiones”, señala una de las autoras del trabajo, la investigadora independiente del CONICET en el IBS, Norma Hilgert.
Además, los resultados revelan que los criollos –que se instalaron en Misiones desde el siglo XIX provenientes de Corrientes, Brasil y Paraguay- y los polacos –que llegaron a la región en oleadas inmigratorias entre 1897 y 1940- comparten el tipo de uso que se le asigna a los recursos. “Estimamos que tiene que ver con una base cultural compartida, que tiene origen europeo. No solo sirve conocer el recurso y tenerlo a mano, si no darle valor. Si bien los guaraníes saben de las aplicaciones de una determinada planta, en muchos casos no las utilizan para ese fin”, explica Hilgert.
Para la investigadora esta situación muestra cómo los aspectos culturales modelan las decisiones acerca del tipo y modo de uso de los recursos, fundamentando las similitudes en la concepción de la salud y enfermedad para criollos y polacos. “Los guaraníes, por su parte, tienen una medicina de base chamánica. La cura no radica en la planta o en el preparado medicinal, sino en la mediación que hace el chamán ante entidades sagradas, en la cual la planta opera como vehículo para que ocurra la sanación. Entonces, claramente el rol de los vegetales en el tratamiento es muy diferente”, indica Hilgert.
Al encarar el trabajo, los investigadores esperaban encontrar diferencias en el elenco de especies usadas entre las tres etnias. Además, estimaban que los criollos y guaraníes compartían saberes comunes acerca de una mayor cantidad de especies, debido a que su residencia histórica en el territorio es más larga que la de los polacos.
La relevancia de este estudio, en el que se analizaron 509 especies botánicas con fines medicinales, radica en que no solo enlista el total de especies medicinales reconocidas en Misiones sino que también analiza, por primera vez, cómo es el uso de las plantas según las bases culturales del usuario. “Encontramos que, en muchos casos, la importancia que le da un grupo a determinada especie no es la misma que la que le dan los integrantes de otra etnia, aunque estén muy cerca”, señala Hilgert.
“Identificar qué plantas son valoradas por los distintos grupos es importante no sólo para dar origen a otros estudios que puedan para buscar los principios activos que puedan existir en una determinada especie, sino también para diseñar acciones de conservación. Si sabemos que una variedad está amenazada y tiene una determinada importancia para un grupo, es más fácil pensar en estrategias conjuntas con las comunidades, que actúan como aliados que valoran el recurso. Esas medidas pueden ser más efectivas que las prohibiciones de uso o el cultivo de plantas aisladas en un parque”, concluye la investigadora.