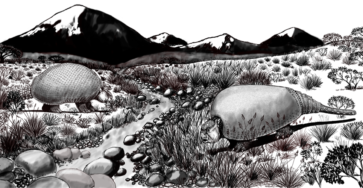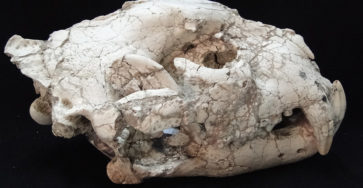Su miel fue incorporada al Código Alimentario Argentino y se consolidará como un recurso genuino de las comunidades del norte del país. A través de la etnobiología, investigadores del CONICET estudian sus usos e importancia cultural.
Hasta hace pocos meses, el Código Alimentario Argentino indicaba que miel era el producto proveniente de las abejas obreras, haciendo referencia a la especie Apis mellífera, originaria de Europa y distribuida en todo el mundo. Una reciente modificación incorporó a esta categoría a la sustancia que producen las meliponas Tetragonisca fiebrigi, conocidas popularmente como yateí o rubita, convirtiéndola en un recurso genuino para múltiples comunidades del norte del país que crían y utilizan estos insectos desde hace varios siglos.
La miel de las abejas nativas sin aguijón es usada como medicina y como alimento, tanto por grupos de pueblos originarios como por descendientes de inmigrantes, según reportaron diversos estudios realizados durante la última década por investigadores del CONICET en distintas provincias. Además de resaltar su importancia cultural y nutricional, aseguran que mantener y valorizar la cría de meliponas podrá ayudar a la conservación del ambiente, mediante la preservación de fragmentos de bosques nativos que, a su vez, servirán de soporte para la recuperación de especies.
Para lograr la incorporación de la miel de yateí al Código nacional, fueron necesarias múltiples acciones provenientes de distintos sectores comunitarios, gubernamentales y académicos. “Requirió un trabajo de equipo multidisciplinario, que fue muy largo e intenso, similar al que hacen estas abejas para producir su miel”, compara la investigadora independiente del CONICET en el Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET – UNaM), Norma Hilgert.
Es que para producir apenas un litro de miel, una colonia compuesta por 5 mil abejas trabaja todo un año. Esto convierte a la producción de las yateí en un bien sumamente preciado para las comunidades, donde la utilizan selectivamente para fines específicos o la comercializan a más de 100 dólares por litro.
De acuerdo al grupo cultural y a la especie de abeja que prospere en cada ambiente, en los estudios realizados por investigadores del CONICET se han reportado más de 400 usos distintos de las mieles -solas o combinadas con plantas-, que van desde el tratamiento de infecciones en la piel o en el sistema respiratorio hasta la cura de cataratas. “También se la utiliza como un suplemento para fortalecer el sistema inmunológico de los niños. Por ejemplo, es muy frecuente darles a los niños una cucharadita de miel de yateí antes de ir a la escuela”, comenta Hilgert, quien desde hace varios años se involucró en estudios vinculados a las meliponas nativas desde la etnobiología.
Una miel por cada región
En Argentina, las meliponas están distribuidas principalmente en las provincias del Norte, llegando incluso hasta algunas regiones de Catamarca y Buenos Aires. Misiones es la que tiene mayor trayectoria en el aprovechamiento de este recurso y hace más de 30 años promueve talleres sobre el manejo de las abejas en los que, junto a los pobladores, se definen las mejores prácticas de cría, se establecen los métodos para mudar un nido desde un árbol a una caja y se evalúa cuál es el momento más adecuado para iniciar la cosecha.
Pese a esta vasta experiencia, los emprendimientos vinculados a la miel de yateí no lograron el desarrollo esperado en las últimas décadas porque la producción no podía comercializarse formalmente. La incorporación al Código es el primer paso para lograr las certificaciones y registros necesarios para que se pueda vender en mercados oficiales.
La próxima instancia en el proceso de valorización de la producción melífera, explican los investigadores, es la caracterización por regiones. “Tenemos evidencia de que estas abejas prefieren la flora nativa y que particularmente usan el néctar de especies frutales silvestres que, a su vez, se emplean para hacer dulces. Con un trabajo organizado, se van a poder obtener no sólo mermeladas regionales, sino también mieles exclusivas de cada zona”, agrega Hilgert.
Además, adelanta que está previsto que se registren mieles de otras cuatro especies de meliponas, características de otros ambientes y valoradas por diferentes grupos culturales. “Uno de los objetivos es que estos recursos puedan convertirse en un ingreso más para el sistema diversificado que tienen los productores locales, que en sus chacras se dedican a distintos cultivos y hacen un aprovechamiento integral. De esa manera, se potencian las economías nativas sustentables y se fortalecen los sistemas productivos familiares, además de contribuir al mantenimiento de las funciones ecosistémicas a partir de la promoción de la presencia de estos insectos nativos polinizadores”, destaca la investigadora.
Soberanía alimentaria y conservación
Desde la etnobiología, los investigadores navegan entre los marcos teóricos de la biología y la antropología para estudiar los usos y el manejo que los distintos grupos humanos hacen de los recursos de la naturaleza. El abordaje pone en primer plano al vínculo que se establece entre la persona y el recurso, analizando tanto el uso como la manera en la que se adquiere y transmite el conocimiento.
La valorización de la meliponicultura en cada una de las regiones del país en las que están presentes las abejas sin aguijón será un modo de fortalecer la soberanía alimentaria, que es el derecho que tienen los pueblos a elegir qué producir y consumir. “Cuando hablamos de sistemas productivos locales nos referimos a aquellos que están vinculados a recursos silvestres o a aquellos naturalizados que han sido incorporados al acervo cultural local, es decir a recursos que se renuevan de manera natural. Esto es fundamental para generar identidad, además de aportar a la economía familiar”, explica Hilgert, al tiempo que aclara que la producción de miel de yateí no debe ser vista como una oportunidad de enriquecimiento de los productores o una alternativa de explotación a escala masiva.
“La lógica industrial, aplicada a sistemas productivos diversificados de mediana o pequeña envergadura, generalmente no se lleva bien con la conservación. Lo que buscamos es hacer un aporte a través del uso”, advierte la investigadora. Una posible estrategia para lograr este fin será la recuperación de fragmentos de bosques nativos que están empobrecidos en terrenos privados. “Los dueños de las chacras verán que es una buena alternativa volver a plantar especies nativas porque son usadas por las yateí para hacer miel. Esto no sólo les permitiría generar productos únicos, sino que también le dará valor a esos remanentes que, a su vez, serán de ayuda para la recuperación de la biodiversidad”, agrega.
Colmenas en riesgo
Por múltiples causas vinculadas con deterioro del ambiente, las abejas de la especie Apis mellifera están en declive, con casos de mortandad masiva en los nidos y escasez de producción de miel en muchos países del mundo. Aunque en Argentina aún no se registra este fenómeno, la posibilidad de que las colmenas locales sean afectadas está motivando el interés de los apicultores en el uso de abejas nativas.
Los trabajos de los etnobiólogos señalan que el conocimiento acerca de las meliponas se está fragmentando. “En las comunidades, encontramos gente mayor que sabe cuáles son las meliponas que producen remedios y para qué usarlos en muchas recetas diferentes, pero ya no van al campo. Por otro lado, están los jóvenes que saben dónde están las abejas y cómo cosecharlas, pero no saben exactamente cómo se llaman. Eso significa que estamos ante el riesgo de que se pierda la información. A esto hay que sumarle que las poblaciones de algunas especies están mermando debido a las modificaciones en el ambiente”, explica Hilgert, quien confía que la incorporación de la miel de yateí al código alimentario genere un impulso comercial que se traduzca en un interés renovado por todo el elenco de meliponas.
Publicada en CONICET